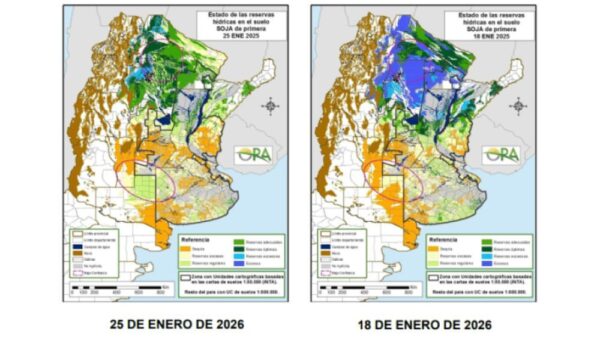Buena parte del sur bonaerense ha tenido un otoño soñado, con lluvias que permitieron iniciar una campaña fina en condiciones ideales. Claro que también hubo zonas que padecieron excesos y que todavía no han podido sembrar. El frío, que se había hecho esperar, apareció a pleno con la llegada de julio. Y después se vino un “veranito”…
Para analizar la evolución de la campaña fina en un año muy particular, en Mañanas de Campo le dieron micrófono al Ingeniero Daniel Miralles, experto en cereales y docente de la FAUBA, quien tocó distintos temas y dejó varias recomendaciones. La primera parada de la charla tuvo que ver con las intensas heladas que se registraron las primeras dos semanas del mes y un probable impacto en los cultivos. Pasen y lean.
“Las heladas son un tema porque pueden dañar toda el área foliar, especialmente en trigos que no tienen tolerancia a heladas en pasto. Y eso tiene mucho que ver con estos genes de requerimiento de horas de frío, de vernalización que tienen los ciclos largos. Aquellos materiales que requieren vernalización son en general más tolerantes a las heladas tempranas”, explicó Miralles.
“Normalmente uno ve la temperatura del abrigo meteorológico, la que informa el Servicio Meteorológico. Pero cuando uno va a medirla con termómetros infrarrojos en hoja, está entre 3 y 5 grados menos. Entonces si uno tiene 0 grado en el abrigo, lo más probable es que tenga -3, -4. El año pasado nosotros hemos medido hasta -17 grados en hoja, por ejemplo, para que tengan una idea de la magnitud de las bajas temperaturas que puede llegar a haber en el cultivo”, agregó.
– ¿Y cuánto incide la labranza, es decir, directa o versus una labranza convencional en esta temperatura?
– Eso tiene que ver un poco con el volumen de rastrojo. Nosotros estamos llevando adelante varios ensayos en la zona de América y Trenque Lauquen, evaluando cuál es el impacto que tiene el rastrojo. Tenemos sensores que se ponen debajo del rastrojo, y depende del volumen que haya, la temperatura baja entre 2 y 3 grados más incluso de la que yo comenté. Ese es el problema.
Muchas veces el cultivo queda muy aletargado, con muy poca tasa de crecimiento bajo ese rastrojo y ahí el daño por frío y por helada es mucho mayor. Porque además hay una estratificación del aire, que no se mueve cuando hay mucho rastrojo, y eso reduce la temperatura, como digo, entre 2 y 3 grados menos todavía.
– ¿Y cuánta incidencia tiene el calor, en caso de registrarse temperaturas cálidas extremas durante el ciclo del cultivo también?
– En ese caso hay otro efecto, que es que cuando el cultivo tiene oscilaciones de temperaturas muy importantes, y viene de estos veranitos dentro del invierno, en este caso por ejemplo, en heladas en pasto, el cultivo tiene como una explosión de tasa de crecimiento. Aumenta esa tasa y la sensibilidad a la helada es mucho mayor en cultivares que no tienen lo que técnicamente llamamos aclimatación. Es decir, que no viene de temperaturas frías, graduales y luego cae una helada importante que entonces el cultivo puede tolerar.
Pero si viene de una temperatura de 20, 22, 24 o ya en etapas avanzadas del cultivo con 35, 33 o 30 grados y luego cae una helada ya cerca de espigazón – floración, eso es un problema muy grave.
Incluso ese mismo problema lo tiene el cultivo en mitad de elongación del tallo, donde estas heladas importantes viniendo de una época cálida o de unos días cálidos, lo que hacen es colapsar los nudos. Y ese necrosamiento en los nudos impide que el cultivo tenga conducción hacia arriba, y ahí es donde vemos las espigas vanas, espigas blancas o verdes, pero totalmente abortadas las flores.
Veremos más adelante como viene esta campaña. Es muy difícil de predecir cómo será la evolución de las temperaturas, y más que nada de estos periodos críticos de intensidad, lo que llaman efectos de temperaturas extremas, que son cada vez más más frecuentes en esta en este periodo que vivimos y que vamos a seguir viviendo del famoso cambio climático.
– Hablando de extremos, ¿qué tiene que tener en cuenta el productor que tuvo el campo anegado?
– Los suelos que están anegados tienen varias cuestiones. Primero, obviamente hay una pérdida completa de los poros de aire y del oxígeno. Esa anoxia genera una reducción del nitrógeno que hay en el suelo y ese nitrato pasa a nitrito, y ese nitrito pasa a N2, es decir, a nitrógeno que es volátil. Segundo, como efecto contrario, el anegamiento cuando drena hacia las capas subsuperficiales del suelo, hace que ese nitrato se vaya lavando y se vaya para abajo. O sea, que hay un efecto de volatilización, de desnitrificación y hay un efecto de pérdida por la lixiviación de esos nitratos.
Entonces, es muy importante que se tome una muestra de suelo para medir nitrógeno, fósforo y azufre y tener una idea de cuál es la situación. El técnico o el productor, que más o menos sabe cuál es su expectativa inicial de rendimiento porque parte de un suelo recargado hídricamente, así puede especular con un rendimiento objetivo. Porque con lo que tiene en el suelo tiene un factor de conversión.
Vamos a ser generalistas: puede utilizar 30 kg de nitrógeno por tonelada. Si espera 4.000 kg son 120 kg de nitrógeno o 130, depende el genotipo que vaya a usar. Y por supuesto la expectativa de rendimiento. Si a esos 120 / 130 kg de N le resta lo que tiene en suelo, sabe cómo va a tener que fertilizar.
– ¿Y en cuanto al fósforo?
– Ya sabemos que hay una respuesta a fósforo más o menos hasta los 12, 15 partes por millón. Si bien a veces el fósforo es muy bajo en los suelos del sudoeste, el productor puede ir tratando de ir compensando lo que el cultivo se lleva. Entonces, tiene que pensar primero en esos tres nutrientes. Entonces es importante un análisis de suelo. Aplicar este factor de conversión rápido para nitrógeno y los factores conocidos para azufre y fósforo, que de azufre se sabe un poco menos, pero por lo menos que tenga una idea de rango para saber a dónde tendría que llevar ese valor aproximadamente.
– Qué opinión tenés de los cultivos invernales que se están empezando a sembrar como alternativa de la rotación invernal, como son la conocida colza, la camelina y la carinata.
– Los tres cultivos invernales se están introduciendo con un poco más de intensidad y con más conocimiento, lo cual es muy importante. La colza en Argentina se introdujo entre cinco y se veces y siempre fracasó. Pasamos de 85.000 hectáreas a tener menos de 10.000. Y uno puede decir, “bueno, la colza es un cultivo que no se adapta a la Argentina”. Al contrario, es perfectamente adaptable, pero hay que generar información.
Hoy sabemos que para el sur bonaerense se pueden usar colzas invernales. Los ciclos largos que hay en el mercado tienen requerimiento de vernalización. Esas colzas hay que sembrarlas muy temprano en estas zonas del sur, porque tienen que llegar al período de heladas intensas en estado de roseta importante, es decir, entre seis y ocho hojas por lo menos.
Nosotros medimos la semana pasada en nuestros ensayos que tenemos en la Facultad de Agronomía seis grados bajo cero en el suelo. Y las colzas estaban con todas las hojas con escarcha, y el suelo semicongelado y se recuperaron sin ningún tipo de problemas. Si hay agua en el suelo, las colzas llegan a ese estado de roseta entre seis y ocho hojas aproximadamente al momento de las heladas no les va a pasar nada.
En ese sentido, la camelina tolera mucho más la helada que la colza, mientras que la carinata es la más susceptible. Lamentablemente todavía los materiales que se comercializan acá son primaverales y hay que tener esa precaución.
– Son tres alternativas para combatir la desnudez del suelo, para generar cobertura y por lo que contas interesantes para introducir en la rotación invernal
– Si, los tres cultivos muy promisorios, especialmente la colza y la carinata, que son muy parecidas. La camelina es un cultivo más pequeño, tiene 1 gramo el peso de 1.000 contra 3 / 4 gramos de la carinata y la colza, y el productor lo tiene entender todavía un poco mejor.
Y como vos apuntás, están diseñadas para tener esa cobertura y cambiar el trigo y la cebada dentro de los esquemas de rotación. Y además algo muy importante, que a lo mejor en la zona de ustedes tal vez no es tan relevante, pero es un mecanismo natural de recomposición de poros en el suelo, especialmente en zonas con suelos muy pesados como Entre Ríos y nuestro Litoral. La carinata y la colza tienen hasta más de una tonelada por hectárea de raíz, y esa raíz pivotante hace esos agujeros en el suelo, que son canales naturales para recomponer el suelo degradado.
Infosudoeste