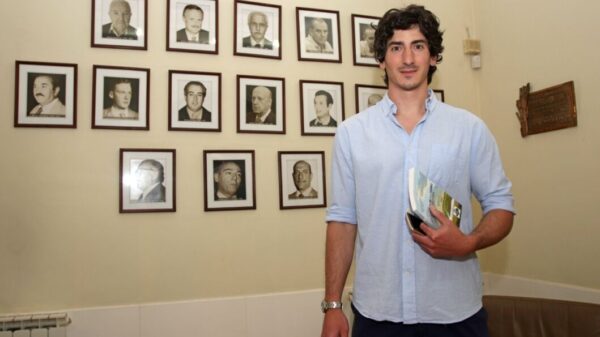Este año tan atípico desde lo climático en la región, con abundantes lluvias en otoño, invierno y primavera dibujan un signo de interrogación en el manejo sanitario ganadero. ¿Hay que continuar con la receta de las temporadas habituales con la seca como protagonista? ¿Es necesario cambiar estrategias y hay que hacer un seguimiento más intensivo?
El Médico Veterinario César Fiel, especialista en la temática, despeja varias dudas y echa luz sobre la situación de los parásitos en un año tan particular en una charla con Mañanas de Campo.
Escuchar Nota con César Fiel:
“Si hay si hay algún aliado del parásito es la humedad y cada vez que tenemos lluvia tenemos salida de parásito de la bosta hacia el pasto. El año lluvioso es problemático como concepto, es año problemático de parásito”, indicó de entrada, para poner en contexto la conversación.
– Algunos pueden pensar que existe algún efecto de dilución con tanta materia seca o con tanto verde dando vueltas en la cuestión de carga.
– Sí, pero si venís de seca, no hay salida de parásito de la bosta al pasto y por lo tanto recicla mucho menos. Por el contrario, cuando vos tenés muy lluvioso, tenés permanente salida de parásito de la bosta y un poco contrarrestas aquello, y no creo que disminuya el riesgo.
Salvo que haya arrastre, en caso de las inundaciones. Recuerdo alguna vez en Tapalqué que hubo unas inundaciones, y en los potreros de la zona donde había declive se bajaron las cargas, pero en la zona donde se juntaba el agua, cuando se absorbió, quedó alta disponibilidad de parásito en el pasto listo para ser ingerido por los animales.
– ¿Cambia la especie del parásito actuante cuando tenemos este tipo de condiciones?
– En este momento vos tenés un animal que tiene un año y piquito de edad que ya se las arregla bastante bien si las cargas son moderadas, o sea, que neutraliza las cargas parasitarias. Pero la condición es que vos venís con unos parásitos que son menos patógenos del otoño – invierno, y en la medida que avance el invierno hacia la primavera empieza a aparecer el parásito más complicado para nosotros, que es la Ostertagia. Que por otra parte hace un ciclo especial ahora durante la primavera.
Entonces, no solo aparece un parásito que te afecta más la performance de los animales, la ganancia de peso, sino que además tenés un ciclo que hay tener muy en cuenta y de donde surge la recomendación del tratamiento en la segunda quincena de noviembre.
– ¿Cuál sería ese ciclo especial?
– La Ostertagia, especialmente en los meses de septiembre, octubre, cuando es ingerida por los animales con el pasto, en vez de completar el ciclo y empezar a poner huevos, se frena en el cuajo. Se queda ni bien penetra en la pared del cuajo, y se comienza a despertar entre diciembre y marzo del año que viene. Y ahí produce una pérdida importante de ganancia de peso de entre 18 y 20 kg por animal, o en los casos más graves, la presentación clínica de la enfermedad. Algo que depende justamente de la gran exposición que hubo en primavera, que es probablemente la situación de este año con tanta lluvia.
Entonces la recomendación sería que no dejen de desparasitar contra ostertagia inhibida y que lo hagan con ivermectinas o con ricobendazoles a doble dosis, o los orales a un 50% más de dosis.
– En nuestra zona estamos acostumbrados a tener veranos difíciles y entonces se hace destete precoz. Con esta disponibilidad de pastos muchos están pensando en dejar el ternero al pie para tratar de regular una vaca que hoy tiene mucha comida a disposición. ¿Hay que tomar algún tipo de recaudo?
– Nosotros consideramos que el ternero al pie es un sistema de bajo riesgo parasitario. Porque la vaca al ternero le limpia, hace el efecto aspiradora, come los parásitos que están en el pasto, pero no elimina huevo por materia fecal. Por lo tanto, baja la carga parasitaria. Si la condición se da así, el ternero está expuesto a un bajo riesgo.
El problema empieza básicamente después del destete, donde tenés el estrés y la condición climática y la recría como la categoría más problemática. O sea, que no deberían tener problema, mucho menos problema que un destete precoz. Porque vos cuando salís con destete precoz, tenés un bichito con escasísima capacidad de respuesta inmune y por lo tanto todo lo que come lo recicla y levanta cargas rápidamente. Cuando el ternero está al pie de la madre tiene dos / tres meses que la alimentación básicamente es láctea, donde no ingiere pasto y por lo tanto no ingiere parásito, y además está la vaca que la limpia potrero. Sumado a una condición de verano donde el sol actúa sobre las cargas parasitarias que están en la pastura eliminando gran cantidad de sus parásitos.
O sea, que hay una conjunción de puntos que hacen que el riesgo sea menor o mucho menor en la categoría de ternero al pie de la madre. De cualquier forma, siempre en esos casos, si uno tiene dudas, un análisis de materia fecal y un conteo de huevos en la materia fiscal ayuda a tomar determinaciones, teniendo en cuenta que conteos medianamente altos en esos animales no son significativos de enfermedad parasitaria. Porque el animal no tiene capacidad de respuesta y evidencia toda la postura, toda la capacidad de poner huevos que tienen las hembras se manifiesta. Es decir, que conteos de 300 – 400 huevos, que en una recría te alarman y te determinan sin duda un tratamiento, probablemente en el ternero al pie de la madre, no.
– Para el complejo de diarreas neonatales y diarreas en terneros, son condiciones más propicias aquellos potreros que están con mucho barro, para otro tipo de parásito como los coccidios y las giardias.
– Sí, asociado sobre todo el coccidio, de giardia no tengo demasiada información. El tema coccidio tiene mucho que ver con el estrés. La aparición de casos de coccidiosis en ternero ocurre entre los 15 y los 45 días pos destete, justamente por el estrés que produce el destete y la duración del ciclo. Entonces, tiene que haber una situación de estrés para que determine una aparición de una coccidiosis y en el terreno del pie de la madre es mucho menos probable que en un animal recién destetado.
-Hagamos un repaso del tema drogas, que sabemos que no hay mucho para decir de nuevo y más aún con el tema resistencia.
-Tenemos tres grupos. El grupo de las ivermectinas, el grupo de los benzimidazoles –los lechosos de antes- y un tercer grupo donde está el levamisol. De los de tres grupos, nosotros tenemos problemas muy serios, con las ivermectinas. Tenemos más de 90% de los establecimientos con resistencia en el país. Lo cual es tremendo.
Con resistencia parcial a algunos géneros parasitarios, no a todos. Eso es una ventaja también. Hay que saber que hay dos géneros que aparecen. Uno sobre todo y otro que lo acompaña que aparecen frecuentemente como resistentes. EL más común de intestino delgado, que es la cooperia, y el otro que lo acompaña es el que es un parásito muy estacional, muy de fin de verano otoño, que después prácticamente desaparece por el frío.
Y en el caso de los benzimidazoles, los últimos estudios -que además tienen ya casi 10 años a nivel nacional-, determinan que hay un 26% de campos con resistencia. En la medida que los campos intensifican su producción, es decir, que aumentan la productividad y que aumentan la carga animal, los problemas de resistencia también se incrementan porque hemos tenido que usar el principio activo mucho más frecuentemente que en aquellos campos con menos carga. Por lo tanto, en los campos de alta productividad probablemente estos valores estén incrementados.
Y la buena noticia es que el levamisol inyectable, que la gente le tiene un poco de miedo porque los animales babean o temblequean si se pasa un poco de dosis, no tiene resistencia diagnosticada en el país hasta el momento y por lo tanto hay que cuidarlo como oro porque es el único que nos queda como opción, sobre todo en campos, como decíamos recién, de alta productividad.
– Se han vuelto tropas para atrás porque Senasa detectó que estaban con sarna. Qué mirada tenés sobre el tema sarnas.
– La sarna tiene el problema que ya detectamos con los antiparasitarios que hablábamos antes, contra gusanos redondo. Apareció resistencia. Ahora, no solamente es problema de resistencia, lo que tenemos es un problema serio en el manejo de los antiparasitarios con las sarnas. De hecho, no tenemos baño, por lo tanto, no hablamos de eso. Hablamos de los inyectables que son la Ivermectinas, donde hemos detectado problemas de resistencia, pero la mayoría de los casos el problema es de la administración. O sea, hay una falencia importante en la administración. Nadie hace el pliegue, nadie se asegura que la dosis quede en el lugar de la inyección y que no se salga. Porque se maneja de arriba la manga y se clava la aguja como si estuvieran dando aftosa. Los productos son subcutáneos y no se respeta la metodología. Ahí está el principal problema con la sarna.
No quiere decir que sea exclusivo, pero el principal problema sin duda está por ahí. Y te diría que el otro tema es el diagnóstico. El veterinario tiene que diagnosticar que es sarna y no piojo, porque el tratamiento es distinto, sino que tiene que chequear después post tratamiento, a las 3 / 4 semanas a ver si el tratamiento fue efectivo. O sea, aquellos animales que presentaban las lesiones más importantes sarna hay que identificarlo de alguna forma, con tiza, con pintura y revisarlo a las 3/ 4 semanas para asegurar que el tratamiento fue efectivo.
Insisto en aquellos que tienen las lesiones más importantes porque es donde tenemos la chance de encontrar los bichos por si te falló el tratamiento.
También una lucecita prendida. Están apareciendo nuevos grupos químicos que se están probando contra sarnas, es una muy buena noticia.
El grupo de las isoxazolinas que están en este momento en prueba de campo y prueba oficial, que nos darían un poquito de margen y de tranquilidad para controlar el problema.
Infosudoeste