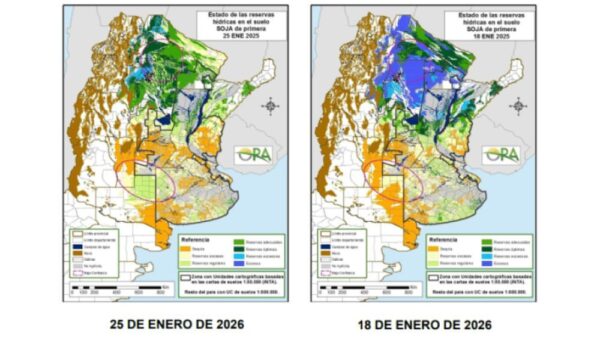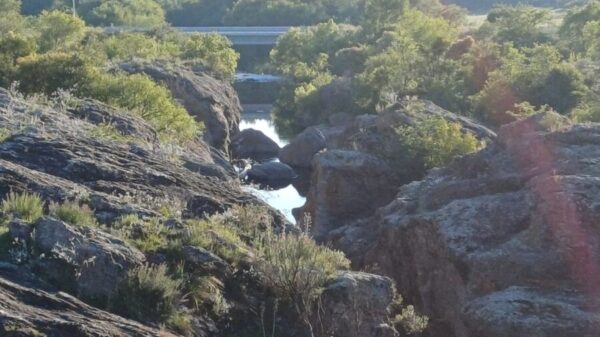Dicen que la vocación es una especie de llamado. Pero no siempre llega como una tormenta o un ventarrón que nos despierta en medio de la noche. A veces, es apenas un murmullo, un gesto mínimo. Algo que hacemos sin darnos cuenta y que, cuando falta, nos incomoda como si faltara un pedazo de nosotros.
La vocación no siempre aparece temprano. Hay quienes la descubren de chicos; pero también están los que la encuentran más tarde, casi por accidente, al tomar un camino que parecía secundario y termina siendo el definitivo.
Lo curioso es que la vocación no siempre coincide con lo que los demás esperan de uno. No es lo que “conviene”, ni lo que está de moda, ni lo que garantiza resultados rápidos. La vocación no se lleva bien con los atajos. Al contrario, prefiere los procesos largos, los aprendizajes pacientes, los tropiezos que enseñan más que cualquier manual.
Porque la vocación -la verdadera- insiste, te busca, te despierta cuando te alejas demasiado. Se inmiscuye en los momentos donde uno es más auténtico como, por ejemplo, en una charla sencilla con un amigo, en un trabajo que hacemos gustoso, en aquello que nadie nos pidió, pero que igual hacemos.
Ahí aparece la pregunta que tantas veces evitamos. ¿Qué harías incluso si no te pagaran por hacerlo? No para vivir de eso -porque la vida concreta siempre exige otras cosas-, sino para sentir que el día valió la pena.
La vocación no es un destino; es un camino. Y, como todo camino, se va haciendo al andar. Hay momentos en los que parece clara como una ruta bien señalizada. Y otros donde desaparece entre la niebla, y uno avanza a tientas. Al final de todo, la vocación es una meta, una forma de estar en el mundo. Una manera de servir.
¿Por qué elegí este tema para la columna de hoy? Porque esta noche, a las 19 horas, en la catedral de Bahía Blanca, mi hijo Santiago, será ordenado Sacerdote. Ha sido una vocación que no le gritó. Como siempre, el Creador, desde muy jovencito, le susurró su nombre…
José Luis Ibaldi – Para Mañanas de Campo